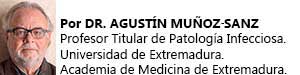
Uno de los aspectos de mayor interés del Betacoronavirus pandémico vigente (SARS-CoV-2) es la persistencia de síntomas, signos y alteraciones analíticas varias semanas o meses después de la infección aguda asintomática, oligosintomática o florida, con independencia de la intensidad del ataque inicial. Este no es un asunto nuevo en la medicina infectológica, pero lo traemos a colación porque el cuadro clínico-analítico prolongado de la Covid-19 parece mostrar sus propias peculiaridades.
Lo que le augura un protagonismo en el futuro. Porque la enorme complejidad de la infección coronavírica, por otra parte, absolutamente nueva y con demostrada capacidad de sorprender, no permite asegurar, con certeza, aspectos tan trascendentes como el nombre correcto de la entidad, la frecuencia del problema, la definición del perfil clínico o el espectro analítico. Y, paradójicamente, aunque es un problema nuevo, huele a antiguo.
Por el nombre los conoceréis
En cuanto al nombre, no es necesario llamarse Aristóteles, Plinio (el viejo) o Carlos Linneo para entender la importancia de nombrar a las personas, los animales, las plantas, las cosas o las enfermedades. El nombre es la síntesis del concepto. No hay una denominación común del problema que tratamos (existen más de 10 designaciones diferentes). Por otra parte, tampoco hay una definición exacta y aceptada del síndrome, a pesar de las propuestas oficiales de los CDC (Post-COVID Conditions), la OMS y el NICE británico.
A medida que la pandemia ha ido evolucionando, también ha crecido -en paralelo- el número de publicaciones que tratan de aportar luz a tan complejo como interesante aspecto de la infección coronavírica. A efectos de mantener una cierta coherencia con la mayor parte de lo publicado, en esta entrega optamos por denominar al cuadro Covid-19 de larga evolución o Covid persistente. Se evitan denominaciones como forma crónica, síntomas no infectológicos y otras aproximaciones nominales.
¿Y las secuelas post-covid? Según el diccionario de la RAE, secuela es “la consecuencia o resulta de algo, y también un trastorno o lesión que queda tras la curación de una enfermedad o un traumatismo, y que es consecuencia de ellos”. En este sentido, no es desmedido denominar secuelas a las alteraciones que persisten siguiendo de continuo a la infección aguda.
Medir es conocer
Si es importante poner nombre a un problema, no menos interés tiene conocer su cuantía. Medirlo. Medir es comparar. La frecuencia del síndrome Covid-19 persistente es desconocida. Hasta ahora ha prevalecido, casi un dogma, el porcentaje del 10%. Numerosas publicaciones utilizan esta cifra.
Recientemente, la revista Nature ha publicado una nueva revisión sistemática y metaanálisis (MetaXL software y metodología PRISMA) de 18.251 publicaciones (Europa, USA, Australia, China, Egipto y México). La estricta selección posterior permite a sus autores (mexicanos y estadounidenses) analizar detalladamente 15 estudios. En total, suman 47.910 adultos entre 17 y 87 años. Los investigadores norteamericanos cifran la frecuencia del cuadro en el 80%, muy por encima de lo considerado hasta ahora. Si este dato se confirma y mantiene, sería descorazonador. Es posible, y deseable, que la realidad estadística sea menos contundente.
La diversidad de los factores para tener en cuenta (genética, edad de los pacientes, definición de los criterios de inclusión, el tamaño de las muestras, el tiempo a partir del cual considerar los síntomas y signos, la cepa o variante del virus, la heterogeneidad del cuadro y la estandarización de las alteraciones analíticas hematológicas, bioquímicas e inmunológicas) complica mucho cualquier análisis descriptivo.
Por tanto, de momento y hasta que haya unos criterios consensuados por la comunidad científica, los clínicos asistenciales deben trabajar con el material disponible en la literatura. Como norma, es razonable aceptar que el cuadro es frecuente. Por tanto, un problema asistencial más a sumar a los ya conocidos.
El trabajo de López-León et al trata de aportar alguna luz y puede servir de aviso para navegantes. Aun aceptando las limitaciones reconocidas por los investigadores, algunas de las cuales hemos enumerado en el párrafo anterior, se pueden destacar algunos aspectos de interés. Al menos hay 55 efectos (clínicos, radiológicos, analíticos) que persisten más de dos semanas tras el episodio de infección aguda.
Un bosque semiológico donde sobresalen algunos árboles
Desde el punto de vista clínico, los autores norteamericanos destacan cinco problemas asociados a la infección SARS-CoV-2/Covid-19 persistente. Son: fatiga (58%), cefalalgia (44%), trastorno o déficit de atención (27%), caída del pelo por efluvio telógeno (25%) y disnea (24%). Hay muchos más síntomas, signos y alteraciones analíticas, tanto en este artículo como en otras excelentes revisiones, pero los citados están entre los más relevantes. Y son los que, con alta probabilidad, llaman más la atención del paciente, a la vez que necesitan de asistencia y seguimiento profesional.
La fatiga psicológica y física y la disnea son, sin duda, los problemas más incapacitantes, aunque los trastornos neuropsicológicos no son menores a la hora de condicionar el día a día de los pacientes. Y de la sociedad.
Los síntomas pueden durar varios meses (de 3 a 6 o más) después del inicio de la infección. En un alto porcentaje de casos (34%), existen alteraciones radiológicas (radiografía simple/TAC torácico) subyacentes (haya o no síntomas) y/o trastornos funcionales como expresión de una fibrosis pulmonar o de una inadecuada reparación pulmonar ad integrum. Si la variabilidad y el desconcierto ocupan desde el nombre hasta la patogenia de este intrigante síndrome clínico-analítico, no menos ignorancia existe respecto a la terapia. La escasa o nula eficacia del tratamiento farmacológico con diversos medicamentos se compensa, de algún modo, con la imprescindible ayuda psicológica y de la fisioterapia.
La novedad de lo antiguo
De gran interés es saber que el cuadro de Covid-19 persistente recuerda el inespecífico y mortificante síndrome de fatiga crónica (SFC)/encefalomielitis miálgica (EMM) asociado a algunas infecciones víricas (virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, virus del herpes y enterovirus), entre otras etiologías.
El SFC/EMM, como sabe cualquier médico con cierta experiencia asistencial, es un cajón de sastre multisintomático, de probable y todavía desconocida patogenia inmune, que genera angustia, sufrimiento e incertidumbre a los pacientes e impotencia y desánimo a los médicos, psicólogos, psiquiatras y fisioterapeutas.
Existe la razonable probabilidad de que el asunto se complique aún más en el futuro. Esta suposición se entiende si se tiene en cuenta que la mayor parte de los trabajos publicados hasta ahora, así como algunas revisiones exhaustivas, analizan los datos recogidos a partir de miles de pacientes infectados por las primeras versiones genéticas del virus (la cepa original de Wuhan/diciembre 2019 y la mutante D614G/febrero 2020). Ante la evidencia de las mutaciones virales, algunos trabajos ya empiezan a considerar las variantes de preocupación (VOC, de alfa a lambda) y de interés (VOI, innumerables). Cabe suponer que, dentro de poco tiempo, se empezarán a considerar las infecciones surgidas en algunos sujetos parcial o totalmente vacunados; es decir, las infecciones postvacunación (breakthrough infections). Sin olvidarse de los niños.
Parece que llueve sobre mojado. Parte del complejo cuadro de la Covid-19 persistente ya se describió con los otros dos coronavirus epidémicos (SARS-CoV y MERS-CoV) tras su aparición en 2002 y 2012, respectivamente. Al igual que entonces, no se conoce la patogenia por más que ahora -SARS-CoV-2- se hayan propuesto razones de rango infectológico (persistencia de la infección, remanentes virales) e inmunológicos (autoinmunidad, inflamación persistente).
El actual coronavirus pandémico (en realidad, cabe hablar de los tres coronavirus epidémicos) ha entrado por la puerta grande en el selecto e inoportuno club de los virus fatigantes. El consuelo -si bien bastante limitado- es que las vacunas vigentes contra el SARS-CoV-2 parecen aliviar el cuadro, al menos en el 40% de los afectados (aunque el 15% empeora). Todavía hay mucho que aprender de este extraordinario coronavirus.
Postdata
No están los exhaustos y heroicos profesionales españoles de atención primaria y hospitalaria para la creación/cumplimiento de nuevos protocolos o de que alguien les indique la conducta a seguir. Pero estimula pensar que la homogenización del cuadro de Covid-19 persistente bajo una denominación común, con estadísticas fiables y la categorización estricta de los síntomas, signos y alteraciones de laboratorio permitirá un mejor enfoque de este abigarrado e incierto síndrome.
Lo cual evitará situaciones frustrantes ya vividas –déjà vu– como el SFC/EEM y otras entidades tan familiares en las consultas, como extrañas en sus entrañas patogénicas.














































