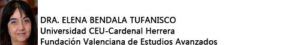
Nos creemos altamente innovadores con la instauración de redes sociales que parece que nos aíslan, pero nos mantienen en contacto sin proximidad física. Y resulta que las células llevan haciendo lo mismo desde su origen, a través de las vesículas extracelulares.
La primera mención de las estructuras que ahora llamamos vesículas extracelulares se debe al histólogo italiano Marcello Malpighi que, en su texto De polipo Cordis, escrito en algún momento entre 1666 y 1668, señala cómo la coagulación se produce desde unos procesos de la superficie de ciertas células de la sangre que eliminan un entramado de fibras blanquecinas capaces de atrapar los átomos rojos (eritrocitos).
Una aproximación más detallada a su estructura requirió casi 300 años de avances tecnológicos, con la aparición del microscopio electrónico, desarrollado por el físico alemán Ernst Ruska quien, en 1931, comprobó que las bobinas magnéticas que generaban movimiento de electrones podían funcionar como una lente.
Combinando varias bobinas construyó el primer microscopio electrónico en 1933 para la Universidad Técnica de Berlín, como parte de su tesis doctoral. Gracias a este avance Ruska ganó el Premio Nobel de Física en 1986, apenas dos años antes de su fallecimiento.
En 1945, el biólogo canadiense Keith Roberts Porter, uno de los primeros en utilizar el microscopio electrónico para el estudio de las organelas celulares, describió el retículo endoplásmico, el área donde se pliegan y maduran las proteínas para poder desarrollar su función, y el ciroesqueleto de microtúbulos. Era uno de los investigadores del Instituto Rockefeller de Nueva York, pero no recibió un premio Nobel.
Un año más tarde, apareció en Journal of Biological Chemistry la primera identificación de microvesículas procedentes de las plaquetas; de nuevo, como inductor de la coagulación. Los autores fueron el bioquímico ucraniano de origen judío, Erwin Chargaff, y el médico estadounidense interesado en hemofilias, Randolph West.
Me gustaría mencionar el importante avance para el estudio estructural y funcional de la célula que supuso el descubrimiento del doctor Joachim Frank de la posibilidad de estudiar estructuras que no tenían simetría y no habían sido cristalizadas, con su creación de la microscopía crioelectrónica de partícula única.
He tenido el privilegio de conocer al doctor Frank, quien obtuvo el Nobel de Química en 2017. Es un alemán discreto y muy amable.
Todo ello nos ha llevado a darnos cuenta de la relevancia de estas vesículas, que permiten a las células liberar sustancias o transportarlas por la sangre protegidas de los ataques de nuestros sistemas de defensa.
Cuando creemos inventar algo, sólo copiamos a la naturaleza
En los años setenta del siglo pasado, Eladio A. Núñez, Michael Gershon y otros investigadores del Departamento de Anatomía y Biología Celular, de la Universidad de Columbia, describieron la presencia de vesículas extracelulares rellenas con porciones del coloide del tiroides, en murciélagos que salían de la hibernación.

Las vesículas extracelulares pueden liberarse de casi todas las células y tejidos y contener muy diferentes sustancias en altas concentraciones que son transportadas a diferentes células diana, no sólo como parte de la coagulación o el sistema inmunológico, sino desde las mucosas de los órganos genitales, asociados con el nivel de fertilidad o favorecer el transporte de ADN desde células malignas a tejidos hasta entonces sanos, lo que favorece la aparición de metástasis.
Y en este punto, es de justicia destacar el trabajo de los doctores Damián y Dolores García Olmo, cirujano digestivo de la Fundación Jiménez Díaz y veterinaria en el Instituto de Investigación Biomédica de Lérida que, durante su etapa común en el Hospital General de Albacete, contribuyeron al desarrollo de la hipótesis de la genometástasis, es decir, que porciones de DNA mutado se transferían desde las células cancerosas, por fagocitosis de vesículas extracelulares a células sanas, y las malignizaban produciendo metástasis sin tener que salir del tejido.
La primera comprobación llegó de la mano de un extraordinario microscopista electrónico y neurocientífico: el doctor José Manuel García Verdugo.
En septiembre de 2019, la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados organizó, bajo la dirección científica de la doctora Dolores Bernal y del doctor Antonio Marcilla, el curso titulado A new microworld, en el que participaron tres ilustres figuras de la investigación europea en vesículas extracelulares: la doctora Graça Raposo, del Instituto Curie; la doctora Marca Wauben, de la Universidad de Utrecht; y el doctor Bernd Giebel, del Hospital Universitario de Essen.
En diciembre pasado, los directores de aquel curso publicaron un artículo sobre cómo dos tipos diferentes de gusanos parásitos utilizan las vesículas para amortiguar la respuesta del sistema inmune humano, lo que cronifica su infección.
El genoma de cada familia de gusanos presente en las vesículas es distinto, aunque contiene secuencias que confunden a nuestros macrófagos. Así, unas vesículas secretadas por nuestras células sanas nos ayudan y otras procedentes de tumores o parásitos, nos destruyen, como las fake-news de las redes sociales. Y es que cuando creemos inventar algo, sólo copiamos a la naturaleza.
Por cierto, el suceso de Toronto no es un caso aislado: en el zoo de Lincoln Park, en California, un gorila adquirió tal dependencia de los vídeos que le mostraban los visitantes que comenzó a ningunear a sus compañeros. Y es que la base biológica de nuestros comportamientos es mucho más influyente de lo que creemos.














































