Si hubiera que resaltar alguna característica de la trayectoria profesional y personal del profesor José Manuel Sánchez Ron, no dudo en elegir la audacia, la honradez y el rigor. Su obra ‘El Canon oculto’ (Crítica) es el fruto de muchos años de trabajo, fundamentalmente de absorción de un conocimiento que le convierte en una de las pocas personas que tiene la facultad extraordinaria de ser, además de científico, humanista. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense y doctor en Física por la Universidad de Londres, en 1994 logró la Cátedra de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que antes dictó clases de Física Teórica como profesor titular.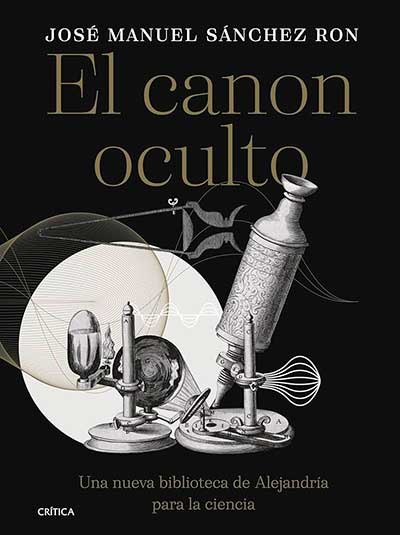
Una pincelada rápida para acercar al lector a su trayectoria académica y literaria: miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y numerario de la Académie Internationale d’Histoire des Sciences y de la Academia Europea de Ciencias y Artes. El 20 de marzo de 2003, fue elegido académico de la Real Española de la Lengua (RAE). En esta corporación ingresó con el discurso titulado ‘Elogio del mestizaje: historia, lenguaje y ciencia’. Le respondió, en nombre de la docta casa, Juan Luis Cebrián.
José Manuel Sánchez Ron es autor de una extensa bibliografía recogida en más de 400 publicaciones, la mayoría en el campo de la historia de la ciencia (preferentemente de la física de los siglos XIX y XX), pero también en la física teórica y la filosofía de la ciencia. Entre sus libros -más de una 40 de títulos- figuran ‘El origen y desarrollo de la relatividad’ (1983), ‘Ciencia y sociedad en España’ (1988), ‘Miguel Catalán. Su obra y su mundo’ (1994), ‘Diccionario de la ciencia’ (1996, 2006), ‘Cincel, martillo y piedra’ (1999), ‘El siglo de la ciencia’ -por el que recibió el Premio José Ortega y Gasset de Ensayo y Humanidades de la Villa de Madrid en 2001-, ‘Cartas a Isaac Newton. El futuro es un país tranquilo’ (2001 y 2013), ‘Historia de la física cuántica, I: El período fundacional (1860-1926)’ (2001), ‘El canon científico’ (2005), ‘¡Viva la ciencia!’ (2008), ‘El mundo de Ícaro’ (con Antonio Mingote, 2010), ‘Una historia de la medicina’ (con Antonio Mingote, 2013), ‘Marie Curie y su tiempo’ (2009), ‘El poder de la ciencia’ (2011), ‘Los mundos de la ciencia’ (2012), y ‘Los pilares de la ciencia’ (con Miguel Artola, 2012).
***
-Su penúltimo libro, porque imagino que el último lo tiene a punto de enviar a imprenta, lleva por título El Canon oculto. Es una selección de 100 libros que considera esenciales para explicar la historia mundial de la Ciencia. ¿Cómo surgió la idea de esta obra?
-Surgió lentamente, a lo largo de mi vida de historiador de la ciencia y de muchas lecturas. Ha sido mi respuesta a un hecho que considero no sólo injusto, sino también peligroso pues produce una cultura muy limitada: el de que los cánones existentes de libros de los que se enorgullece la humanidad estén formados, básicamente, por obras literarias, con alguna inclusión de textos de historia o filosofía. De ciencia, únicamente, salvo excepciones, suele aparecer, y no siempre, El origen de las especies (1859), de Charles Darwin. Por eso lo de canon oculto. Además, creo que en español se necesitaba especialmente, dada las limitaciones que existen en la presencia de España y españoles en la historia de la gran ciencia. Y en la extendida creencia de que la cultura se limita a la denominada humanística.
-¿Cómo ha organizado el libro?
-Lo más difícil fue la selección de los 100 libros. No quería pasarme de esa cifra y de hecho he tenido que dejar aparte algunas obras muy importantes. En cada libro, he explicado su contenido y orígenes, más, en algunos casos, el proceso que condujo a su publicación. Por último, he incluido en cada caso pasajes significativos que pueden ser entendidos por cualquier lector. He añadido unos apéndices con las 10 mejores, en mi opinión, autobiografías de científicos y lo mismo para artículos que marcaron épocas.
-Profesor, si tuviera que elegir solamente cuatro libros, ¿cuáles serían?
-Mi selección estaría formada por: 1) Elementos, de Euclides (siglo IV a. C.), el modelo de construcción científica: axiomas de los que, mediante las leyes de la lógica, se deducen proposiciones y teoremas, con el añadido de que los resultados geométricos que contiene encuentran correlatos en la naturaleza; 2) Principios matemáticos de la filosofía natural, de Isaac Newton (1687), el modelo de construcción teórica que busca explicar el funcionamiento de la naturaleza: contiene unas joyas que han influido poderosamente en el devenir de la humanidad, como las tres leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal; 3) El origen de las especies, de Charles Darwin (1859), que nos muestra mucho de lo que en realidad somos: un eslabón de una larga cadena, la de la evolución de la vida en la Tierra, que se remonta a millones de años atrás. Nadie es igual después de leerlo; y 4) Primavera silenciosa, de Rachel Carson (1962). Este es un libro de diferente estatus científico: no contiene un sistema teórico o experimental novedoso, pero fue fundamental para denunciar un aspecto del maltrato de la naturaleza, algo que continúa produciéndose y contra lo que hay que combatir, el abuso en el uso de, en el caso que ella consideraba, pesticidas como el DDT. Fue un libro fundacional para los movimientos ecologistas.
-La editorial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas me ha enviado otro libro suyo, importante a mi modo de ver, que se titula Cajal y la emoción por los libros. ¿Por qué Cajal en esta serie del CSIC?
-Se trata de una serie de libritos que la editorial del CSIC publica cada año, sólo uno, para celebrar el Día del Libro, el 23 de abril. Y este año me pidieron que lo escribiera yo tratando de la relación de Santiago Ramón y Cajal con la literatura. Esa relación fue, de hecho, extensa y no sólo tuvo que ver con las lecturas literarias de Cajal, sino también con sus pinitos como escritor de obras de ficción y de ensayo, más las relaciones que mantuvo con literatos. De todo esto me he ocupado en mi libro.
-En algún sitio he leído su comentario de que Cajal no era buen escritor, ¿pero sí un magnífico dibujante?
-Efectivamente, Cajal no fue un buen escritor, en lo que a estilo literario se refiere, pero sí fue un dibujante extraordinario como demuestran los centenares de dibujos que hizo de sus observaciones histológicas. Se conservan, además, pinturas anatómicas y otras con escenas realistas. Pudo haber sido un excelente pintor; de hecho, lo consideró en su juventud.
-Cuando hablo con algún neurocientífico estadounidense sobre Cajal, tardan poco tiempo en recordarme que sigue siendo uno de los investigadores más citados en el estudio del cerebro. ¿Es así?
-Efectivamente, su teoría neuronal, al igual que muchos de los detalles que observó, como la posible regeneración de neuronas, continúa vigente. Cajal pertenece al selecto club de los Newton, Lavoisier, Darwin o Einstein.
-De mi época de estudiante en la Facultad de Físicas, tengo un gratísimo recuerdo de las clases que impartía a primera hora de la mañana el profesor Luis Bru sobre mecánica física y, en especial, sobre mecánica cuántica. El Aula Duperier siempre estaba abarrotada de jóvenes que queríamos saber más de lo que nos contaba don Luis, enjuto, contundente, amigo de sus alumnos. Profesor, ¿tiene ya fecha para terminar el segundo tomo de Física Cuántica?
-Sí, el año que viene, 2025, coincidiendo con el centenario de la publicación de los trabajos fundacionales de la mecánica cuántica. De hecho, actualizaré algo el primer tomo que creo se reeditará. Por cierto, yo también recibí las enseñanzas de Luis Bru, en el curso de Física general de primer curso. Y luego mantuve alguna relación con él. Le guardo un buen recuerdo.
-Por último, profesor, tengo una pregunta obligada que, espero, no le incomode: ¿Está decepcionado por no haber conseguido el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades? Más aún teniendo en cuenta lo mucho que usted ha hecho por la cultura en español, porque esta no se limite a la literatura, historia, filosofía, o las diferentes artes, y que recoja en su seno también a la ciencia. Si España, y en alguna medida también Hispanoamérica, en donde sé que es usted muy respetado, es un país más moderno, algo le debe.
-Siempre que uno opta a un premio, más aún cuando es tan prestigioso como este -al que tuvieron la generosidad de presentarme algunas personas-, se siente alguna decepción cuando no se gana. Dicho esto, sólo tengo respeto por la decisión del jurado.











































