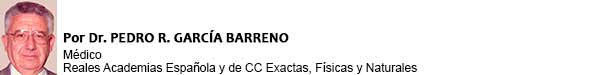
“La vida y la muerte me parecían fronteras imaginarias que yo rompería el primero…
Pensé que, si podía infundir vida a la materia inerte,
quizá con el tiempo, pudiese devolver la vida a aquellos cuerpos que,
aparentemente, la muerte había entregado a la corrupción.”
(Mary -Wollstonecraft Godwin- Shelly -1797-1851- ,
Frankenstein; or, The Modern Prometheus, 1818; vol. 2, cap. 3).
H-W Ackerman et al. se ocupan de The ways and nature of the zombi. Los zombis –the living dead (el muerto viviente) o undead (muerte viviente)-, escriben, siempre han sido motivo de un interés mórbido (J. Amer. Folk. 1991). El libro y la película del mismo título The Serpent and the Rainbow y un segundo libro del mismo autor Passage of Darkness tratan de explicar ciertas bases farmacológicas y etnológicas del tema (Wade Davis, 1987 y 1988). También señalan que zombi proviene del vudú haitiano de raíces africanas, una de cuyas prácticas es inducir un estado cataléptico (Y Saint-Gerard, Haïti, l’enfer au paradis, 1984). La mayoría de los estados estudiados muestran anomalías de las IMR cerebrales, la mayoría con lesiones difusas en la sustancia blanca y atrofia cerebral, e hipoactivación del sistema GABAergico (A Haroche et al., Psychol. Med. 2020).
H Hadj-Moussa et al. han estudiado el transcriptoma postmorten identificando un subconjunto de genes que, silente en vida, se expresa tras la muerte. Estos genes se denominan zombis o undead. Su expresión póstuma puede deberse a la ausencia de represores de genes típicos (desarrollo) y/o que la muerte del organismo no es repentina sino paulatina. Ejemplo de genes zombis son los del factor inducible por hipoxia 1-alfa (HIFA1B), el de ceramidasa alcalina (ACER3) o el de cromatina helicasa 3 (CHD3).
Tras la muerte, las células aún vivas sienten, por ejemplo, el estrés provocado por la isquemia, la anoxia o el disbalance metabólico, y pueden activar vías de protección o supervivencia para combatir tales situaciones celulares. También pueden ser útiles al forense para determinar la hora de la muerte. No hay estudios en cerebros catatónicos, pero sí durante la hibernación, una situación cercana a la muerte con una supresión extrema, pero reversible, de las funciones vitales. En resumen, hibernación y muerte exhiben perfiles génicos zombis diferentes.
El trabajo concluye: “If animals are pushed to their elastic limits, will they express a more zombie-ñike gene expresion profile?” (Si se empuja a los animales a sus límites elásticos, ¿expresarán un perfil de expresión génica más parecido a un zombi?) (FEBS Letters 2019). AE Pozhitkov et al. encuentran perfiles de mRNA transcrito más abundantes tras 96 h post mortem y un patrón temporal no aleatorio de grupos de genes (Open Biol. 2017).
F Dachet et al. comparan subconjuntos de transcriptomas post mortem en tejido cerebral con tejido fresco procedente de intervenciones por epilepsia. Existe una reducción temporal selectiva de subconjuntos de transcriptos neuronales y un incremento temporal recíproco en la expresión génica zombi glial que continúa durante 24 y que estabiliza la cantidad total de mARN (Sci. Rep. 2021).
En 1977, el epidemiólogo inglés Richard Peto señaló que las células de animales grandes y con mayores expectativas de vida aportaban más divisiones celulares, y que cada división comportaba un pequeño pero no despreciable riesgo de mutaciones en la descendencia y algunas de ellas cancerígenas. Esta deducción supondría que los animales de mayor masa y longevidad tendrían mayor riesgo de padecer cáncer que los más pequeños y corta supervivencia.
Sin embargo, Peto concluyó que la probabilidad de desarrollar cáncer durante la vida de una especie es independiente de su tamaño. Este fenómeno aparentemente contraintuitivo se denominó paradoja de Peto (en HH Hiatt et al., eds., Origins of Human Cancer, 1977. R Peto, Phil. Tran.s R. Soc. B 2015). Maciak y Michalak proponen una solución a la paradoja: la relación subestimada del tamaño celular con el metabolismo y la tasa de división celular en las especies animales.
Los mayores animales tienen células mayores, pero un ciclo celular más lento con una menor tasa metabólica, lo que se traduce en una disminución significativa del riesgo de cáncer (Evol. Appl. 2014). JM Vazquez et al. justifican que un animal enorme, el elefante, puede haber resuelto la paradoja de Peto mediante la refuncionalización del pseudogén del factor inhibidor de la leucemia (LIF6) que, activado por TP53 (guardián del genoma) en respuesta al daño del ADN, es traslocado a la mitocondria, induce apoptosis (A zombie LIF gene in elephans…, Cell Reports 2018).














































