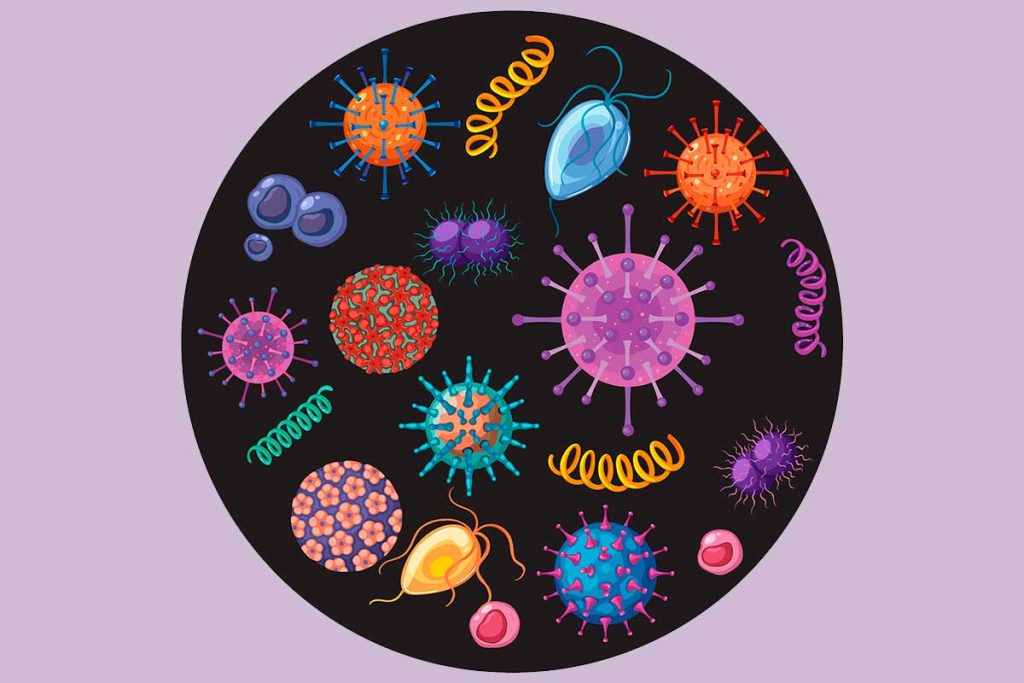Podríamos empezar por la penicilina, sustancia de una enorme capacidad bactericida en el momento de su descubrimiento y que es producida por un hongo, el Penicillium Notatum, como descubrió en 1928 el doctor Fleming.
Es fascinante el modo en que las bacterias mejoran nuestras vidas. Muchos de nosotros tomamos probióticos para tratar la diarrea, sin saber que se trata de bacterias lactobacillus, saccharomyces o bifidobacterium lactis, por ejemplo. Estas bacterias compiten, y acaban ganando, a las causantes de nuestra enterocolitis, ayudándonos a recuperar la salud.
Fue un médico alemán, el doctor Alfred Nissle, quien descubrió, en 1917 el primer probiótico: una cepa de E. coli, sí, la misma bacteria que de vez en cuando nos causa muy molestas diarreas, aunque se encuentran en las heces de casi todos nosotros. Esta cepa, llamada desde entonces E. coli Nissle 1917, procedía de un soldado alemán que fue el único de su regimiento que no se vio afectado por la Shigellosis que afectó al resto mientras luchaban en Dobrudja, en los Balcanes.
A pesar de su capacidad de evitar el crecimiento de muchas otras cepas infecciosas, como las de Salmonella, esta cepa no fue muy usada para tratar pacientes. Quizá por la aparición, durante la segunda guerra mundial de otra cepa de E. coli que fue especialmente agresiva y causó graves diarreas en el ejército alemán.
Es muy curioso porque, este mismo año, investigadores australianos de la fundación SAHMRI, concretamente el equipo del doctor Daniel Worthley, un gastroenterólogo, descubrieron que la cepa E. coli Nissle 1917 tiende a fijarse en los pólipos intestinales, lesiones de la pared del colon que pueden transformarse en cáncer, y han propuesto su uso para la detección de las lesiones y poder eliminarlas antes de que malignicen.
Doderlein, Shiota, Méchnikov, Pasteur y Grisolía
Los primeros probióticos comercializados se deben a un pediatra japonés. Años antes, en el aparato genital femenino, el ginecólogo alemán Albert Doderlein profesor en la Universidad de Leipzig, aisló unas bacterias que secretaban ácido láctico, con lo que mataban otras bacterias que pudieran infectar la mucosa. Las llamó lactobacillus.
El doctor Minoru Shirota ejercía en Kioto y había estudiado los trabajos del Premio Nobel ucraniano Iliá Mechnikov. Mechnikov, bajo la influencia de Louis Pasteur, estudió microbiología y propuso que algunos bacilos, como entonces les llamaban, serían beneficiosos para la salud humana y observó que los pacientes con diarrea tenían menos variedad de microbios en las heces que los sujetos sanos.
El doctor Shirota estudió las heces de uno de los niños a los que visitaba que no tenía diarreas y fue capaz de encontrar una bacteria secretora de ácido láctico, un lactobacillus ahora llamado casei shirota, con el que preparó una especie de yogurt para prevenir las diarreas. Era el año 1935. Curiosamente, falleció por una infección gastrointestinal a los 83 años.
Años más tarde, el doctor Santiago Grisolía se interesó en el trasplante de heces para tratar la gangrena intestinal, convertido en México en un mercado floreciente para tratar a personas con inflamación intestinal crónica, porque ese tratamiento no estaba aprobado en EE UU.
También en la boca, el doctor Álex Mira descubrió una bacteria que compite con los microrganismos causantes de la caries hasta el punto de que las personas que la poseen pueden permitirse comer azúcares sin riesgo de perder las muelas. El doctor Mira lo ha llamado Streptoccocus dentisani.
Bacterias y virus
Otro de los premiados con el Jaime I, este de Medio Ambiente, Víctor de Lorenzo, utiliza bacterias para bioremediación; es decir, para recuperar espacios contaminados con el empleo de bacterias. Recuerdo que, en una sesión, explicó cómo había desarrollado unas bacterias para que detectaran minas antipersona al eliminar una sustancia fluorescente al encontrar explosivos.
También los conjuntos de microbios existentes en la piel de cada individuo son tan específicos como puedan serlo las huellas dactilares o el genoma. El análisis de los microbios en objetos permitirá a la policía identificar al culpable.
El primer caso en que el estudio genómico confirmó la relación de un contagio masivo de pacientes, que sufrieron un grave tipo de hepatitis con el anestesista que intervino en sus cirugías, se llevó a cabo en Valencia, gracias al estudio del genoma del virus de la hepatitis C que infectaba a todos los implicados y que llevó a cabo el equipo del prestigioso genetista Andrés Moya.
Y es que la relación entre humanos y microbios lleva millones de años sucediendo, así que ha debido ser positiva mucho más a menudo que nociva. El ejemplo más notorio lo recordaba el doctor Grisolía, cuando me indicaba que las mitocondrias fueron, en otro tiempo, organismos independientes que se incorporaron a las células eucariotas, produciendo una relación profundamente productiva para todos. Ahora viven a costa de las células en que se albergan y, a cambio, les generan las moléculas que aportan la energía para las reacciones metabólicas.
Es curioso, escribiendo este artículo, me he dado cuenta de que la definición de ser vivo, aunque aún no aceptada, es químicamente sencilla: la de los seres capaces de sintetizar ácidos nucleicos. Curioso, ello incluye a los virus tanto de ADN como de ARN, que los científicos no solemos considerar seres vivos.